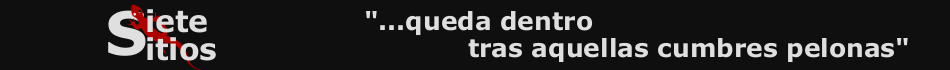Iniciamos una serie de reportajes sobre el agua en Canarias. En esta primera entrega, haremos un repaso de la historia del agua en el Archipiélago. Los recursos hídricos siempre han sido un bien escaso y preciado en el entorno insular, que ha marcado buena parte de la forma de vida. No es casual que desde épocas indígenas se realizaran rogativas de agua de lluvia.
 |
| Manantial del Barranco del Infierno (Tenerife). Foto: GEVIC. |
Escasez y concentración son dos términos que definen de manera certera la historia del agua en el Archipiélago. Escasez por una serie de condiciones naturales que se dan en las islas y concentración por la propiedad del líquido elemento, dando pie a la presencia, todavía en nuestros días, de importantes aguatenientes. Canarias es un territorio insular donde la pertenencia de recursos ha determinado la posición social. Pocas familias han poseído la mayoría de los bienes y esta característica, junto a las condiciones naturales, ha propiciado que una gran mayoría de canarios tuviera un déficit casi crónico de agua. Hablamos de "un país sediento", siempre empeñado en poder adiestrar los inconvenientes que la propia situación ofrecía en relación al agua. Además los monocultivos a los que se ha destinado la mayor parte de la economía, ha determinado una sobreexplotación sobre los recursos hídricos. Cultivos como el azúcar, el plátano o el tomate, demandan gran cantidad de agua, algo de lo que las islas adolecen.
Del ruego de lluvias a la concentración del bien
Dada la situación geográfica del Archipiélago al azote de los alisios, las precipitaciones no siempre eran constantes. Las intermitentes sequías llegaron a generar un impacto importante en la forma en la que los antiguos canarios conformaron su sociedad. En las llamadas “Fiestas de la Rama” que se celebran hoy en día en muchos lugares de nuestras islas, podemos apreciar el continuo anhelo de lluvias con el que asegurar un buen año agrícola. Hay que tener en cuenta que La Rama es una pervivencia de un rito que practicaban los antiguos canarios para pedir lluvia en épocas de sequía. La ceremonia consistía en hacer ofrendas en las partes altas de la isla donde se encontraban ciertos lugares sagrados, para después cortar ramas de árboles y dirigirse al mar. En la costa se golpeaba el agua con las ramas simulando la lluvia y se rogaba para que los dioses “mandaran” lluvia para sus campos. Siguiendo con esta interpretación, después de la conquista de la isla, los castellanos reconvirtieron este rito pagano en un rito cristiano, incorporándose a las celebraciones anuales realizadas, por ejemplo, en la fiesta de Las Nieves en Agaete o la fiesta de Santo Domingo en Juncalillo de Gáldar. Pero existieron otras ceremonias en épocas de escasez, de las cuales Viera y Clavijo se hizo eco:
”Reunían todos los rebaños en un valle profundo, teniendo cuidado de separar los hijos de sus madres, para que hiciesen resonar los aires con sus balidos. Entonces empezaba un concierto de gritos lastimeros, que repetían los ecos del valle, y este pueblo pastor que fundaba toda su esperanza en la fertilidad de los pastos, creía que la intercesión de las inocentes víctimas del hambre era un medio eficaz para implorar los beneficios del cielo y condolerse de sus males”.
| Fiesta de la Rama en Agaete, que rememora las rogativas de lluvia en la época indígena. Foto: Ocio Las Palmas. |
Los primeros canarios sin embargo, superaron las dificultades hídricas usando piletas en riscos, eres o pocetas en barrancos, acequias y albercas en las que captaban y distribuían agua. Pero no había terminado la conquista de Gran Canaria, cuando los Reyes Católicos dictan el 4 de febrero de 1480 una Real Cédula ordenando al Gobernador Pedro de Vera “el reparto, entre la población, de tierras y aguas según sus merecimientos”. Los castellanos estaban preocupados por conseguir los asentamientos de la población conquistadora y sobre todo por el desarrollo de la actividad económica, principalmente la agricultura, en detrimento de la ganadería, preponderante en la época indígena. Terminada la conquista, el 29 de abril de 1483, se empezó a dar cumplimiento a los repartimientos de agua, que quedaron culminados en su composición definitiva en 1508. Los últimos repartimientos de tierra están documentados en 1517. En ellos se distribuyen terrenos en las cumbres centrales de la Isla definidos como de secano, porque ya no queda agua que repartir.
En 1531 se establecen las primeras disposiciones administrativas sobre el manejo de las aguas, la conservación de las infraestructuras o la vigilancia, creando los cargos de Alcaldes de Aguas y haciendo aplicar las ordenanzas creadas por Francisco Ruiz Mulgarejo. Estas ordenanzas consagran a las Heredades como dueñas de las aguas superficiales a repartir entre sus herederos, con una distribución territorial, en función de los cauces donde discurren las aguas. La finalidad del Heredamiento es la conservación y defensa de sus bienes, así como el reparto de las aguas constitutivas entre los herederos, con arreglo a sus participaciones y nuevas adquisiciones de aguas. Desde los primeros momentos de la Conquista, el agua procedente de las cumbres quedó vinculada a las tierras bajas que estaban explotando el azúcar, el primer monocultivo insular. Estas heredades fueron fundamentales para mantener el agua en manos privadas, mientras se comerciaba con el azúcar.
| Presa de La Sorrueda. Foto: GEVIC. |
Con el nuevo cultivo se hizo imperativo contar con nuevas obras hidráulicas como acequias, minas, canales o pozos. Para llevarlas a cabo vinieron profesionales de Madeira conocidos como “maestres de sacar agua”. Ya por el siglo XVIII comienza a notarse la sobreexplotación de los acuíferos. Se recurrió a nuevas obras e ingenios hidráulicos (pozos, galerías, presas, canales…), que tuvieron un gran desarrollo e hicieron agotar los diferentes afloramientos de agua. Entre finales del XIX y mediados del XX, la implantación de nuevos monocultivos como el plátano y el tomate supuso un gran cambio en la agricultura, que junto a las diferentes sequías que azotaron a las islas y las intenciones de la oligarquía por hacerse con la propiedad del agua, conllevó que en el transcurso de un siglo se registraran hasta diez motines sólo en la isla de Gran Canaria. Generalmente los amotinamientos se producían entre la primavera y el verano.
La historia del agua en Canarias desde finales del XV, viene marcada por la excesiva explotación de los recursos hídricos destinado principalmente a las actividades agrarias. También se agotan los acuíferos a finales del siglo XX y se dictan nuevas leyes. El agua pasa entonces a ser bien público y se presentan alternativas nuevas de generación del agua como la desalación. Esto no impide que siga habiendo grandes propietarios del agua. Recientemente los Alzados de Idafe han denunciado lo que ellos llaman el “caciquismo del agua” en La Palma. Si echamos la vista un poco atrás, encontramos otros conflictos por el agua, como el protagonizado por los vecinos de Tres Palmas en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. A la vez, esta larga evolución histórica ha ido generando una singular cultura del agua, incluso en el plano inmaterial. Este tránsito histórico podemos afirmar que concluye con la instalación de desaladoras, punto culminante de la historia del agua en Canarias, ya que posibilita una mayor disposición de la misma. Pese a ello, la actividad turística también va a provocar un sobreuso del agua, como veremos en las próximas líneas.
La historia del agua en Canarias desde finales del XV, viene marcada por la excesiva explotación de los recursos hídricos destinado principalmente a las actividades agrarias. También se agotan los acuíferos a finales del siglo XX y se dictan nuevas leyes. El agua pasa entonces a ser bien público y se presentan alternativas nuevas de generación del agua como la desalación. Esto no impide que siga habiendo grandes propietarios del agua. Recientemente los Alzados de Idafe han denunciado lo que ellos llaman el “caciquismo del agua” en La Palma. Si echamos la vista un poco atrás, encontramos otros conflictos por el agua, como el protagonizado por los vecinos de Tres Palmas en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. A la vez, esta larga evolución histórica ha ido generando una singular cultura del agua, incluso en el plano inmaterial. Este tránsito histórico podemos afirmar que concluye con la instalación de desaladoras, punto culminante de la historia del agua en Canarias, ya que posibilita una mayor disposición de la misma. Pese a ello, la actividad turística también va a provocar un sobreuso del agua, como veremos en las próximas líneas.
El agua en Canarias en la revista alemana GEO
Los compañeros de Tamaimos tradujeron en su web, hace unos años, un artículo sobre el agua en Canarias en la revista alemana GEO, en su edición de diciembre de 2005 y enero de 2006. Pese a los años que han pasado desde el artículo alemán, la publicación muestra una información que consideramos bastante útil y de la cual queremos señalar varios aspectos.
En primer lugar, destaca el dato de que un turista alemán consume diariamente en Tenerife 449 litros, dice el artículo “más del triple de lo que consumiría en Alemania”. Con estas cifras es fácil llegar a los 500 millones de metros cúbicos que se gastan en las islas. Este dato nos pone sobre la pista del impacto que tiene la actividad turística no solo sobre el territorio, sino también sobre los recursos sobre los que disponemos y en el caso del agua, también de los que somos deficitarios. Justo es decir que no se puede pedir al turista que visita el Archipiélago que tenga conciencia de nuestra falta de agua, ya que no es de recibo que nosotros mismos no protegemos este limitado bien, poniendo coto al consumo medio de agua por persona. El hecho de que gaste el triple de lo que gastaría en su país, no tiene fácil explicación. Una puede ser que no tenga límite de gasto en el complejo donde se aloje, pero en cualquier caso las consecuencias las pagan la gente que vive aquí.
En segundo lugar, coloca el acento sobre la importancia de agua desalada, con 240 millones de metros cúbicos. Analizaremos la desalación de agua y los sistemas para llevarla a cabo en la segunda entrega de esta serie de reportajes, pero es evidente que cambió la historia de Canarias para siempre. Por un lado para bien, porque se pudo dotar de agua corriente a gran parte de la población, pero por otro lado ha demostrado que los límites al despilfarro de un bien escaso, se agrandan en función de la posibilidad de gastarlos. Y con la actividad turística y la excesiva presión sobre el territorio, se han producido algunos episodios de crisis de este preciado bien. Hay que tener en cuenta que islas como Lanzarote han multiplicado por cinco su consumo de agua en treinta años. Otro hándicap de esta actividad es la energía que consume, según el artículo 180.000 toneladas de carburante diésel. Para algunos la extracción de petróleo sería la solución a este problema, pero hay propuestas desde la investigación para que la desalación de agua se haga gracias a energías renovables como la energía eólica.
| Estación de agua residual de Barranco Seco (Gran Canaria). Foto: GEVIC. |
El tercer aspecto es la eterna acusación de subvencionados. Según el trabajo de GEO, un metro cúbico de agua desalada en Canarias cuesta 60 céntimos, mientras en Alemania cuesta el doble o el triple. Primero hay que recordar que las ayudas a las regiones fronterizas, como así se suele llamar, son medidas otorgadas desde la Unión Europea y firmadas por países como Alemania. En segundo lugar si no hubiera tanta presión sobre el territorio no habría que desalar tanta agua y esa excesiva presión favorece a muchos empresarios, que se enriquecen con la llegada de turistas. Entre ellos, dicho sea de paso, varios empresarios alemanes. En tercer lugar si se atendieran las propuestas de hacer la desalación de agua usando energías renovables, los costes serían mucho menores. En definitiva, hay que centrarse en quién dicta las reglas del juego y quién se favorece de ellas, para luego hacer un juicio de valor. Dejar a los habitantes del Archipiélago como gente subvencionada, solo es un análisis superficial e interesado de la realidad.
En cuarto lugar, alerta sobre la propiedad del agua. La propiedad del agua en Canarias, aseguran, se remonta a la época de la conquista. En el recorrido histórico que hacíamos anteriormente, quedaba bien a las claras las relaciones que el agua y la tierra habían adquirido con los conquistadores, un hecho que pese a que el agua pasa a ser bien público, de facto sigue habiendo grandes propietarios del preciado líquido. Además hay empresas multinacionales de por medio. En ocasiones las administraciones tienen que comprar el agua a estas empresas, ya que anteriormente ha sido vendida. Pero ahí no se acaba el problema de la titularidad del agua, porque si hablamos de desaladoras, las privadas ganan por tres a uno a las públicas. Un problema que cercena la garantía de agua de la población.
La revista alemana habla también de la presión sobre los conductos subterráneos, aumentando las excavaciones y disminuyendo la cantidad y calidad de agua. En muchos manantiales el agua se ha vuelto salobre. Esto está provocando una desertificación del interior, ya que los recursos hídricos se emplean en las zonas costeras o en los campos de golf, entregando buena parte del bien preciado en el ultra utilizado pan para hoy y hambre para mañana. Y la misma publicación ofrece una posible solución, el “proyecto David”, que propone captar el agua de bruma para la reforestación. Por lo pronto, la realidad sigue versando en torno a la escasez y la preeminencia de las zonas turísticas, en detrimento de la población.
Lanzarote, paradigma de la escasez
Si hablamos de escasez de agua en todo el Archipiélago, esa precariedad se acentúa en Lanzarote. La isla de los Volcanes es el paradigma perfecto. Así lo pone de manifiesto el propio historiador canario Viera y Clavijo, cuando hace referencia a la importancia que para los habitantes de esta isla suponía este exiguo bien, comparable para los conejeros con el oro o la plata:
“No hablan ni de oro ni de plata ni de joyas ni de los demás bienes de convención dependientes del capricho o del deslumbramiento del juicio, sino de las lluvias a tiempo, de las sementeras, de los pastos abundantes”
La lucha en Lanzarote contra la naturaleza para obtener el escaso líquido ha sido titánica. Los recursos convencionales constituyen la práctica totalidad de los aprovechamientos hídricos hasta los años sesenta del siglo XX, cuando se introduce la primera potabilizadora en la isla, que a su vez es la primera de Canarias y del estado.
Abreu Galindo afirma que existían pozos en la isla, aunque de poca agua. Torriani, por su parte, señala la presencia de pozos en Famara, Rubicón y Haría. De igual manera, Manuel Lobo Cabrera (1990) confirma la existencia de estos pozos y otros, conformando más de 20 los localizados entre el Rubicón y Puerto Escondido junto a maretas en Porto Naos y Arrecife, más los pozos de Arrieta y las fuentes de Temisas (Chafarí). La isla contaba con este tipo de infraestructura para obtener el preciado recurso desde los primeros momentos de la conquista normanda de la isla, a pesar de que hay autores como Atocha que plantean la existencia de pozos en Lanzarote desde la época indígena:
“Gadifer y Béthencourt (…) debían de tener constancia, por tanto, de la existencia de agua en la zona. Y lo sabían porque probablemente, al menos dos de los que en la actualidad se conocen, ya estaban allí. Estas construcciones serían así una razón de la probable presencia normanda en esa playa, y no una consecuencia de la misma”.
Según el inventario del Cabildo de 1560, había en la isla unos 100 pozos, la mayoría en el municipio de Haría. Se trataba de perforaciones de unos 10 metros de profundidad, de escaso caudal y de elevada salinidad, pues como explica Hausen en 1954, existe en las aguas de Lanzarote una capa caliza que las contamina. En definitiva, los pozos han constituido una de las principales opciones para obtener agua en la isla de Los Volcanes, aunque éstos por sí sólo no podían cubrir la demanda de este imprescindible líquido para el normal desarrollo de la vida y la economía insular. Como hemos descrito, las acumulaciones naturales de agua eran escasas, de mala calidad e insuficientes, más cuando la población crece con el arribo del turismo en el último tercio del siglo XX.
| Desaladora Lanzarote III. Foto: La Provincia. |
Pero antes del boom turístico la isla tenía que subsistir con los escasos recursos. Para ello se recurre a la solidaridad, acudiendo en muchos tramos del siglo XX al abastecimiento externo de agua. En el año 1914 se construyó el Muelle del Puerto Naos, en el cual atracaban los correíllos de la Compañía Transmediterránea que tenían unos tanques con una capacidad de 200 toneladas de agua cada uno. En años calamitosos traían el agua desde Tenerife y Gran Canaria que no se cobraba a la población de Lanzarote. Los correíllos Viera y Clavijo, León y Castillo y La Pahua venían dos veces por semana (los martes y los viernes) para apagar la sed de los lanzaroteños, que venían con sus camellos y burros desde las zonas cercanas de Arrecife para abastecerse de agua. Más tarde el agua se repartía mediante camiones aljibes que la llevaban del muelle a unos depósitos.
A mediados del siglo XX, Lanzarote sufrió una sequía grave y las autoridades insulares de nuevo solicitaron ayuda para traer agua a la isla. Esta vez venían los buques aljibes A4 y A6 de la Armada española que tenían una capacidad mayor que los correíllos. En 1962 se contrató otro buque que transportaba unos 82.000.000 de litros. El abastecimiento se mantuvo ocasionalmente hasta los años setenta, pero ya la situación era insostenible. El turismo estaba llegando a la isla y requería mayor servicio de aguas, mientras llegaban al resto de islas, que tampoco eran excedentarias del líquido elemento. Había que crear una fórmula mediante la cual la misma isla se autoabasteciera de agua. Miraron alrededor y vieron agua, eso sí, de mar. En 1965 se produce un hito en la historia de Lanzarote y de Canarias: la instalación de la primera desaladora de las islas y del estado.
* Reportaje de Nelson Vega y Raúl Vega.
Más información:
GÓMEZ, Miguel Ángel (2009): “Aprovechamiento del agua en Canarias durante el Antiguo Régimen”, Revista Canarii, número 15. Consultado el 21/05/2014 en: http://www.revistacanarii.com/canarii/15/aprovechamiento-del-agua-en-canarias-durante-el-antiguo-regimen.
SUÁREZ, F. y RODRÍGUEZ, C. (2009): “Conflictos sobre el agua en Canarias”, Revista Canarii, número 15. Consultado el 21/05/2009 en: http://www.revistacanarii.com/canarii/15/conflictos-sobre-el-agua-en-canarias.
SUOMI, I. (2009): “El agua en Canarias”, Tamaimos, 14 agosto 2009. Consultado el 21/05/2014 en: http://www.tamaimos.com/2009/08/14/el-agua-en-canarias/#.U30HqtJ5NA1.
GEVIC (-): "En busca del agua escondida", GEVIC (Gran Enciclopedia Virtual de las Islas Canarias), Consultado el 22/05/2014 en: http://www.gevic.net/info/contenidos/index_aula.php?idcomarca=-1&idcap=213&idcat=68&idcon=938.
GEVIC (-): "En busca del agua escondida", GEVIC (Gran Enciclopedia Virtual de las Islas Canarias), Consultado el 22/05/2014 en: http://www.gevic.net/info/contenidos/index_aula.php?idcomarca=-1&idcap=213&idcat=68&idcon=938.